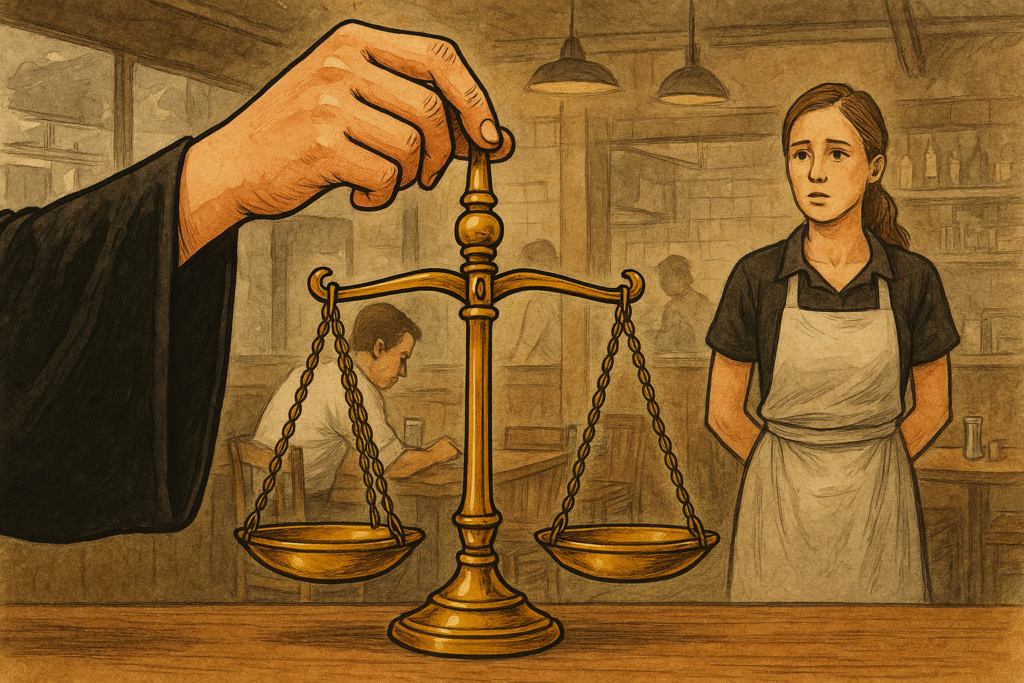Por Salvá José Luis
Introducción – El espejismo de la camiseta
En muchas empresas argentinas se repite el mismo discurso: “Acá hay que ponerse la camiseta”. La frase suena noble, casi futbolera, como si el trabajador formara parte de un equipo que juega una final decisiva. Pero en la práctica, detrás de ese lema se esconde un espejismo: un sacrificio constante que rara vez se traduce en reconocimiento real.
El empleado que responde mensajes de WhatsApp a las once de la noche, suspende sus vacaciones “porque justo hay auditoría”, o que se queda hasta la madrugada cerrando un informe sin cobrar horas extras, no está siendo valorado como un pilar de la organización. Está siendo consumido por una cultura que confunde compromiso con disponibilidad absoluta.
El desgaste se acumula de manera silenciosa. Lo que empieza como entusiasmo —“quiero dar lo mejor de mí”— se transforma en agotamiento físico, ansiedad y un vacío creciente: la sensación de que, pese a todo el esfuerzo, la empresa no devuelve lo mismo. Allí el sacrificio deja de ser orgullo y pasa a ser explotación invisible.
Ejemplos sobran:
- La cajera de supermercado que acepta dobles turnos porque “nadie más quiere cubrirlos” y termina con licencias psiquiátricas.
- El analista contable que durante el cierre de balances duerme cuatro horas por día, pero en su recibo de sueldo figura el mismo básico.
- La enfermera que, en plena guardia, asume pacientes adicionales porque “no hay reemplazo”, hasta que su cuerpo se apaga y necesita reposo médico.
Todos ellos tienen algo en común: pusieron la camiseta, pero quedaron desgastados y poco valorados. Para la empresa, su sacrificio no es un acto heroico: es un recurso más, prescindible y reemplazable.
El mito empresarial del “ponerse la camiseta”
El mito de “ponerse la camiseta” no solo se explica por el marketing empresarial de los ‘90. Tiene raíces más profundas en la cultura del trabajo argentino, atravesada por el caudillismo y la figura del patrón cercano.
Durante décadas, el trabajador argentino no se sintió parte de una estructura abstracta, sino bajo la órbita de un jefe que era visto como referente personal, casi paternal. Esa lógica se replicó también en la política: líderes que se mostraban “cercanos al pueblo”, aunque muchas veces fuera un gesto vacío. Esa promesa de cercanía construyó una expectativa: la idea de que el sacrificio individual, la lealtad y la entrega serían reconocidos.
En cambio, en el mundo del trabajo común, la camiseta se queda solo en la entrega. El empleado se esfuerza más allá de lo que marcan las leyes, renuncia a su vida personal, asume riesgos para sostener la producción, pero queda a la espera de un reconocimiento que rara vez llega. La diferencia es brutal: mientras el futbolista profesional puede escalar en prestigio y salario por esa entrega, el trabajador suele quedarse con una palmadita en la espalda, un mail de agradecimiento o, con suerte, un bonus que no compensa el desgaste.
Los mecanismos que sostienen este mito son más sutiles que un reglamento escrito. No hacen falta circulares ni órdenes expresas: la presión se filtra en gestos, en silencios, en la mirada de los compañeros o en la frase casual del jefe. El trabajador aprende pronto que marcar tarjeta a la hora exacta es mal visto, que pedir vacaciones en un momento de cierre suena egoísta, que decir “no puedo” es arriesgarse a quedar señalado. La cultura de la camiseta se alimenta de la presión de grupo: cuando todos se quedan, nadie se anima a irse primero. El miedo reverencial al jefe hace el resto; a veces basta con un comentario irónico —“¿ya te vas?”— para que el empleado entienda que su permanencia en la empresa depende de mostrar sacrificio. Y en un mercado laboral frágil, la amenaza de perder el puesto es suficiente para callar cualquier reclamo.
Así, lo que comenzó como un supuesto gesto de compromiso se convierte en una cadena invisible. El trabajador se queda más horas, responde mensajes fuera de horario, acepta tareas imposibles, convencido de que así demuestra lealtad. Pero esa lealtad no encuentra espejo: el esfuerzo raras veces se traduce en un ascenso, en un aumento real o en reconocimiento genuino. La paradoja es brutal: lo que se presenta como cultura de pertenencia termina siendo una forma de autoexplotación. El empleado cree estar en un equipo, pero en realidad está solo, entregando su tiempo y su salud a cambio de promesas intangibles.
El mito se alimenta del orgullo y lo transforma en desgaste. En el fútbol, ponerse la camiseta puede convertir a un jugador en ídolo, asegurarle contratos millonarios o al menos reconocimiento público. En el trabajo común, ponerse la camiseta casi nunca lleva a ese premio. Lleva al agotamiento, al desencanto y, con frecuencia, al silencio resignado. La camiseta, entonces, deja de ser símbolo de orgullo colectivo para convertirse en la excusa perfecta de la empresa para exigir más allá de lo legal y lo humano.
Del entusiasmo al burnout
Todo comienza con entusiasmo. El nuevo empleado llega con ganas de demostrar, convencido de que si se esfuerza un poco más va a destacarse. Acepta quedarse después de hora, responder mensajes fuera del horario laboral, cubrir turnos que nadie quiere. No lo vive como un sacrificio: lo ve como una oportunidad para crecer, para ganarse un lugar en la empresa.
Con el tiempo, ese esfuerzo se naturaliza. Lo que era excepcional se convierte en rutina. La empresa ya no lo agradece: lo espera. El empleado empieza a notar que, por más que entregue más de lo que le corresponde, su salario no cambia, sus posibilidades de ascenso siguen limitadas y su vida personal queda cada vez más relegada. Ahí aparece la primera grieta: la sensación de que el sacrificio no tiene retorno.
El cuerpo y la mente comienzan a pasar factura. El agotamiento físico se combina con insomnio, ansiedad, irritabilidad. El trabajador siente que vive para trabajar y que cualquier límite que intente poner lo hace quedar como alguien “poco comprometido”. La camiseta, que al principio se vistió con orgullo, ahora pesa como una armadura oxidada.
En esta etapa se instala el cinismo. El entusiasmo inicial se transforma en distancia emocional: el empleado ya no cree en los discursos motivacionales ni en los “somos familia”. Empieza a ver a la empresa con desconfianza, incluso con bronca, pero sigue atrapado porque necesita el trabajo. Lo que alguna vez fue pasión se convierte en supervivencia.
Finalmente, llega la sensación de fracaso. El trabajador ya no se percibe eficaz: siente que, haga lo que haga, nunca alcanza. La entrega se vuelve un pozo sin fondo. Es ahí donde el entusiasmo inicial se revela por lo que era: un combustible que la empresa utilizó hasta dejarlo vacío. Ese vacío tiene nombre: burnout.
La Organización Mundial de la Salud reconoce al burnout como un fenómeno ocupacional: un estrés crónico en el trabajo que no fue gestionado adecuadamente. No es cansancio pasajero ni mal humor, sino un estado de desgaste profundo que se consolida con el tiempo y que afecta la salud física, psíquica y social del trabajador.
Este síndrome se manifiesta en tres dimensiones claramente identificadas:
- Agotamiento: la persona siente que ya no tiene energía. No se trata de estar cansado un día, sino de levantarse cada mañana con la sensación de no poder más. El cuerpo empieza a enfermarse, aparecen dolores recurrentes, insomnio, alteraciones digestivas, taquicardias.
- Cinismo o despersonalización: lo que antes se hacía con compromiso se empieza a vivir con distancia y desconfianza. El trabajador se vuelve frío, irónico o indiferente hacia clientes, compañeros o jefes. Es un mecanismo de defensa: al no poder sostener el nivel de entrega, se crea una coraza emocional.
- Ineficacia o sensación de fracaso: surge la idea de que nada alcanza, de que el esfuerzo no rinde frutos. La persona siente que perdió el control de su desempeño y que su aporte carece de valor.
El burnout es, en definitiva, el precio invisible de una cultura que confunde lealtad con autoexplotación.
Cuando el burnout se convierte en mobbing estructural
Al principio, el agotamiento puede ser fruto de la desorganización. Una empresa sin planificación, con poca previsión de recursos o con cuadros directivos improvisados, suele cargar más trabajo del que corresponde a sus empleados. Allí el burnout aparece como una consecuencia indeseada: nadie lo buscó, pero tampoco nadie lo previó ni lo detuvo. El trabajador paga con su salud los errores de gestión.
El cuadro cambia cuando el cansancio deja de ser un efecto colateral y pasa a ser un instrumento de control. Cuando el empleador sabe que exige más de lo legal y lo mantiene, cuando naturaliza que las licencias psiquiátricas son “gajes del oficio”, cuando felicita al que se queda hasta la madrugada y señala al que se va a horario, ya no hablamos de simple desorganización. Hablamos de una decisión maliciosa de sostener un modelo de explotación.
En ese punto, el desgaste empieza a usarse de manera selectiva. Al empleado que incomoda, se lo sobrecarga con tareas imposibles. Al que pide límites, se lo aísla del grupo o se lo expone a la crítica velada. Al que intenta preservar su vida personal, se lo deja fuera de proyectos importantes. No se trata de caos: se trata de un patrón de hostigamiento.
Lo más grave es que esta violencia rara vez se manifiesta con gritos o sanciones explícitas. Por eso hablamos de mobbing invisible. El trabajador queda atrapado en un escenario donde todo parece parte de la cultura de compromiso: “acá somos un equipo”, “acá todos ponen el hombro”, “acá nadie se guarda nada”. En realidad, esa retórica funciona como máscara: legitima la exigencia desmedida y la convierte en virtud.
La diferencia entre la empresa desorganizada y la empresa maliciosa es crucial. En la primera, el agotamiento surge de la torpeza. En la segunda, es el resultado buscado: una herramienta para disciplinar, quebrar resistencias y moldear la fuerza de trabajo. Allí el burnout deja de ser un accidente del sistema para convertirse en un producto deliberado de la cultura empresarial.
El discurso de RRHH y el doble estándar
En las últimas décadas, el área de Recursos Humanos intentó lavar su imagen. Ya no quiere ser vista como la oficina burocrática que gestiona legajos y sanciones. Por eso se rebautizó con nombres más amables: Talento Humano, Capital Humano, Personas y Valores, People. El lenguaje cambió, pero en gran parte de las empresas la práctica sigue siendo la misma.
En las presentaciones corporativas, se repite un eslogan: “Ponemos a la persona en el centro”. Se habla de bienestar, de clima laboral, de líderes inspiradores. Pero en la vida cotidiana del trabajador, lo que predomina son las métricas de desempeño, el control de tiempos, la exigencia de disponibilidad permanente. Detrás del discurso de cuidado, lo que se exige es entrega 24/7.
El resultado es un doble estándar. En los PowerPoint se celebra la diversidad, la empatía, la conciliación entre vida laboral y personal. En los pasillos, se castiga al que se va a horario, se mira mal al que reclama un descanso, se deja afuera al que pide respetar sus vacaciones. La retórica del Talento Humano funciona como máscara elegante: bajo esa etiqueta, el trabajador sigue siendo un recurso descartable, evaluado en función de cuánto produce y cuánto aguanta.
Este maquillaje discursivo oculta causas endémicas que atraviesan a casi todas las empresas:
- La falta de límites horarios, que convierte la jornada en una frontera difusa.
- La cultura del miedo, donde nadie se anima a cuestionar la carga laboral por temor a ser señalado.
- La desigualdad interna, porque siempre hay preferidos que ascienden por obediencia, mientras otros quedan relegados por marcar un límite.
En este contexto, Recursos Humanos (Sí, acá le seguimos diciendo así), deja de ser un área de protección y se convierte en brazo ejecutor del management. En vez de cuidar a la persona, legitima un sistema que desgasta y descarta. Lo que se vende como gestión del talento, en realidad, es administración del desgaste.
El marco jurídico argentino
El derecho laboral argentino no es ajeno a estas tensiones. Desde su origen, buscó poner límites a la voracidad empresarial estableciendo reglas claras sobre la duración del trabajo, el descanso y la dignidad en el empleo. Sin embargo, la cultura de la “camiseta” se ha dedicado a desdibujar esas fronteras, trasladando al trabajador la carga de demostrar lealtad más allá de lo que la ley permite.
La Ley 11.544 de Jornada de Trabajo fijó hace casi un siglo un principio básico: la jornada no puede exceder las ocho horas diarias ni las cuarenta y ocho semanales. La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) reforzó ese límite en su artículo 197, y consagró el derecho a los descansos obligatorios en los artículos 204 a 207, estableciendo pausas diarias, semanales y vacaciones como garantías irrenunciables. Estos derechos no son un beneficio discrecional: son un piso mínimo de protección.
El artículo 75 de la LCT es aún más claro: impone al empleador el deber de garantizar condiciones dignas y equitativas de labor, protegiendo la integridad psicofísica del trabajador. El burnout, entendido como consecuencia del estrés laboral crónico, encaja de lleno en este mandato. No se trata solo de que el trabajador esté físicamente a salvo de accidentes; también debe preservarse su equilibrio mental y emocional frente a exigencias abusivas.
En la cúspide normativa, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional marca el norte: el trabajo debe desarrollarse en condiciones dignas y equitativas. La dignidad, entendida en su sentido más amplio, incluye la posibilidad de vivir una vida plena más allá del empleo. Una cultura que demanda disponibilidad permanente y premia el sacrificio extremo colisiona de frente con este principio constitucional.
Un avance reciente fue la Ley 27.555 de Teletrabajo, que incorporó el derecho a la desconexión digital en su artículo 5. Allí se establece que el trabajador no está obligado a responder comunicaciones fuera de su jornada, y que cualquier violación a este derecho constituye una transgresión legal. Sin embargo, en la práctica, la cultura de la camiseta suele imponerse sobre la letra de la ley: el empleado sigue contestando mensajes por miedo a quedar mal, y el límite normativo se diluye en el terreno de las presiones implícitas.
El vacío más evidente está en la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. El burnout no figura en el listado cerrado de enfermedades profesionales del artículo 6, aprobado por decreto. Esto significa que, en principio, no hay cobertura automática de la ART. Sin embargo, la jurisprudencia abrió una grieta: tribunales han reconocido que el estrés crónico o el síndrome de burnout pueden encuadrarse como enfermedades laborales, obligando a las aseguradoras a brindar prestaciones. El reconocimiento es casuístico, depende de la prueba y de la interpretación judicial, lo que genera inseguridad y desigualdad para los trabajadores.
La paradoja es evidente: mientras el ordenamiento jurídico consagra la dignidad, la salud y el descanso como derechos irrenunciables, la cultura empresarial de “ponerse la camiseta” los erosiona día a día, disfrazando la violación legal de compromiso organizacional. La ley dibuja límites claros; la práctica los borra con discursos de lealtad y pertenencia.
Jurisprudencia y casos testigos
La jurisprudencia argentina ya empezó a decir lo que muchos prefieren callar: el burnout es laboral. No importa que no figure en los listados cerrados de la Ley 24.557. Cuando el estrés crónico nace del trabajo y quiebra la salud del empleado, el derecho no puede mirar para otro lado.
Un ejemplo paradigmático fue el caso de una trabajadora bancaria que padeció síndrome de burnout. La Cámara Nacional del Trabajo reconoció que tenía derecho a las prestaciones de la ART, aun cuando la enfermedad no estuviera tipificada en el listado oficial. Los jueces fueron claros: la aseguradora no podía excusarse en tecnicismos, porque lo probado era que la patología se gestó en el ámbito laboral y la empleadora no había tomado medidas preventivas. (“Becalli Rosana Elsa c/ Banco Comafi S.A.”)
Lo mismo ocurrió en Río Negro, donde una jueza terminó incapacitada tras años de sobrecarga laboral, subrogancias interminables y turnos sin descanso. El tribunal fue categórico: la Provincia debía responder civilmente por el daño causado por esa estructura que exprimía sin piedad a su personal. No era un problema individual, era el resultado de una política que naturalizaba el desgaste como moneda corriente. (G. G. M. del C. c/ Provincia de Río Negro s/ Ordinario)
También la Corte Provincial de Corrientes confirmó que una ART debía indemnizar a una trabajadora que desarrolló estrés laboral como consecuencia del hostigamiento de su jefe. El fallo desmonta la idea de que la violencia en el trabajo es intangible: cuando el acoso deteriora la salud, la aseguradora y el empleador deben responder. (Sentencia N° 47/23 – Corte Provincial de Corrientes)
La doctrina también empuja en la misma dirección. Desde SAIJ se ha advertido que el mobbing y el desgaste profesional son realidades que el ordenamiento no puede seguir negando, porque constituyen atentados directos contra la salud integral del trabajador. (Basile, A. A. (2008, noviembre). El «mobbing» y sus implicancias médico-legales. SAIJ. http://www.saij.jus.gov.ar)
Lo que se revela en todos estos casos es la misma paradoja: la empresa aplaude al que se pone la camiseta, pero es la Justicia la que termina reconociendo —tarde y a golpes de sentencia— que esa camiseta se transformó en soga. Mientras la retórica corporativa maquilla la explotación, los tribunales empiezan a llamar a las cosas por su nombre: burnout, acoso, responsabilidad.
El costo social y económico
El burnout no es un asunto privado entre trabajador y empresa: es un problema social. Cada persona que se quiebra bajo la presión laboral no solo se lleva consigo un pedazo de su salud, también arrastra licencias prolongadas en el sistema de salud, bajas en la productividad nacional, rupturas familiares y un clima de desconfianza en los lugares de trabajo. El costo invisible de esta práctica lo pagamos todos: empresas, trabajadores y comunidad.
En lo económico, la paradoja es clara. La cultura de la camiseta promete eficiencia, pero produce lo contrario. El ausentismo crece a medida que los empleados se enferman o necesitan recuperarse de la sobrecarga. La rotación se acelera: los más capaces y talentosos son también los que tienen más opciones y no se resignan a un ambiente tóxico; se van apenas pueden. La productividad real se erosiona: un empleado agotado comete más errores, necesita más supervisión y pierde la capacidad de innovar.
Las cuentas tampoco cierran en lo legal. El trabajador que atraviesa un cuadro de burnout no siempre calla: judicializa. Y cuando lo hace, los tribunales empiezan a reconocer lo que la empresa negó: que el desgaste es laboral, que hubo violación de los deberes de seguridad y dignidad. Ahí llegan las indemnizaciones, las condenas a ARTs, los juicios por daño psíquico y moral. Todo lo que se quiso ahorrar en prevención, termina pagándose en honorarios, costas y reputación.
La ironía es que muchas compañías justifican estas prácticas en nombre de la competitividad. Se les exige a los empleados lo que se vendería como “alto rendimiento”, pero en realidad es explotación disfrazada de cultura. Lo curioso —y lo grave— es que ningún manual serio de dirección de empresas avala este camino. Ni Drucker, ni Mintzberg, ni Porter, ni Jim Collins —los grandes nombres de la gestión empresarial moderna— aconsejan exprimir hasta el límite a los trabajadores. Todos coinciden en lo mismo: el verdadero capital de una organización es su gente, su talento humano sostenido en el tiempo.
El liderazgo basado en el miedo y la sobreexigencia puede arrancar resultados inmediatos, pero siempre destruye lo más valioso: la confianza que mantiene unido al equipo, la innovación que permite crecer y la lealtad genuina que solo se obtiene cuando las personas se sienten respetadas. El jefe que confunde disciplina con acoso, compromiso con sacrificio, camiseta con soga, no está liderando: está hipotecando el futuro de su organización.
La verdad es brutal: no hay empresa rentable sobre cuerpos rotos. El costo invisible de ponerse la camiseta no es solo humano, es económico, estratégico y reputacional. Porque cuando los tribunales hablan, cuando los talentos se van, cuando el clima se enrarece y la productividad cae, lo que queda en evidencia es que la cultura de la camiseta no era competitividad: era un suicidio empresarial disfrazado de épica.
Reflexión final: La camiseta y la dignidad
El management serio enseña algo que muchos líderes todavía se resisten a aceptar: el talento es cada vez más escaso y más valioso. No se trata de discursos vacíos sobre “capital humano”, sino de comprender que sin personas motivadas, descansadas y respetadas no hay competitividad posible. Drucker hablaba de “hacer las cosas correctas antes que hacerlas bien”. Mintzberg recordaba que dirigir no es controlar, sino dar sentido al trabajo colectivo. Porter insistía en que la ventaja competitiva no se sostiene sin innovación, y la innovación muere en ambientes tóxicos.
Valorar al trabajador es mucho más que pagar un sueldo. Es reconocer sus límites, respetar sus horarios, permitir que su vida personal no quede sepultada bajo la pantalla del celular o el miedo a un jefe. Es saber pedir, saber exigir, pero también saber agradecer y cuidar. La lealtad genuina nunca nace del chantaje emocional: surge del respeto.
Hoy se ve con claridad en cualquier oficina, hospital o comercio: personas desgastadas, que ya no perciben a su empleo como un camino de progreso ni como un espacio de dignidad, sino como una prisión emocional donde la voluntad se apaga. Ese desgaste no solo aniquila al trabajador: envenena a la organización que lo tolera.
La verdadera competitividad del futuro no se medirá en horas extras ni en métricas de disponibilidad, sino en la capacidad de las empresas para crear entornos donde las personas puedan crecer sin quebrarse. Cuidar al trabajador no es filantropía: es estrategia. Quien no lo entienda, perderá talento, productividad y reputación.
Porque al final, la verdad se impone:
“El costo invisible de ponerse la camiseta aparece cuando el cuerpo se quiebra, la mente se apaga y el derecho llega tarde a reparar lo que la cultura empresarial eligió ignorar.”